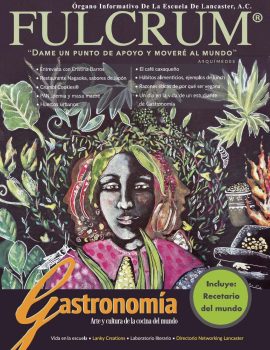Resumen:
En una íntima narración, la autora relata su infancia dividida entre dos mundos familiares opuestos: el de su estricta familia materna "alemana", donde la comida era un suplicio, y el de su cálida familia paterna mexicana, un oasis de libertad y sabores auténticos. El artículo explora cómo los traumas y alegrías alimentarias definieron su identidad, encontrando en las enchiladas potosinas de su abuela no solo un platillo, sino un símbolo de pertenencia. Es una reflexión sobre cómo la comida, la memoria y el amor se entrelazan para reconstruir lazos familiares y personales tras la pérdida.

—Papi, en la noche, debajo de mi almohada, abro una puerta, bajo las escaleras rojas y llego al cohete para irme a la Chuna Lata.
—¿Y quién está en la Chuna Lata?
—Toooooodos. Alicia, Blancanieves, la Reina Batata, la familia Telerin, la Princesa Caballero... tooooodos.
—¿Y qué hacen en la Chuna Lata?
—Jugamos y comemos dulces y frutas y verduras.
Mi mundo secreto, mi universo perfecto de fantasía. Nada de carne pellejuda ni leche asquerosa. Sólo frutas y verduras. Pero los pediatras setenteros, en colusión con mi mamá y mi abuela, tenían la idea fija de que, para crecer, los niños debían comer carne. Yo estaba en rotundo desacuerdo y pasaría años desafiando todo intento por alimentarme con esa proteína. ¿Escondería los tacos de carne en el tocadiscos? ¡Por supuesto! ¿Trituraría el bistec inmasticable hasta convertirlo en una pasta grisácea que se desmigajaba en mi boca amenazando con hacerme vomitar? ¡Claro! No perdía la esperanza de que, por una vez, mi madre y mi abuela se distrajeran y que fuera posible esconder el bocado en mi kleenex. ¿Tendría que quedarme sentada frente al plato hasta terminármelo, aunque se hiciera de noche? Vaya, que a esta niña le quitaremos lo caprichuda a como dé lugar. Tiene que aprender a comer.
Una casa se autodefinía alemana y esa absurda germanofilia se injertaba en todas las celebraciones, siempre acompañadas de cristalería elegante y servilletas bien planchadas. Se garantizaba el estricto cumplimiento de los modales por el temor al pellizco de la abuela Mutti. Y aunque podían ser alimentos de sabores complicados como la col agria; de aspecto repelente como las salchichas blancas de dimensiones obscenas; o, simplemente, platos impronunciables, un buen soldado de la madre patria nunca era un Waschlappen y debía comer (¡y pronunciar!) sin chistar todo lo que hubiera en el plato.
En la otra casa, los abuelos eran de Michoacán y San Luis Potosí. La cocina siempre fue mexicana, los platos y manteles de plástico y la mesa insuficiente para los diez hijos con sus respectivas familias. Se solía comer por turnos pero los niños teníamos permiso de comer sentados en las escaleras. Y yo podía pasar desapercibida entre el mar de tíos y primos. Nadie me juzgaba ni se daba cuenta si no comía carne. Mi diminuta bisabuela, Mamá Telo, nunca salía de la cocina y contemplaba con seriedad la labor interminable de su hija frente a la estufa. Ya fuese por tradición o por economía, la carne no solía ser la protagonista en los platillos deliciosos que preparaba la abuela Lupita.
Siempre había opciones en esa casa: ensalada de lechuga con una vinagreta sencilla, nopalitos fritos con mucho ajo y chile de árbol, tortitas de papa, chiles rellenos de queso, calabacitas capeadas... Pero el platillo estrella, el que me enloquecía, eran las enchiladas de San Luis. Mamá Telo se sentaba a vigilar que esas enchiladitas crujientes acumulándose sobre el platón de la cocina llegaran al comedor. Porque en cuanto saliera el platón, el sutil picor que anunciaba el color ladrillo de la masa y la anticipación de la primera explosión de queso, harían que todos corrieran a la mesa.
Tardé en dar con mi propia identidad después de que el péndulo oscilara entre los dos extremos familiares. Reencontré recetas que me devolvieron a la infancia, descubrí notas y comentarios de mi mamá y de mis abuelas en los recetarios rescatados. Y empecé a construir el entramado de la que sería yo como miembro de estas dos familias, cuál sería mi identidad, mis platillos, mis gustos, mi mesa. Al final, creo que entendí que el amor no tenía que ser excluyente, se pueden entretejer las distintas tradiciones, se pueden entrelazar incluso cuando no se puedan mezclar, y al final eso fue lo determinante para aceptar mi identidad entretejida por esas dos familias que ya se pierden en la niebla del pasado pero que perduraron en la comida. En mi mesa no habría pellizcos pero sí atención a cómo se ponen los cubiertos. No calificaría de Waschlappen a nadie por no probar la col agria pero sí terminaría horneando repostería alemana. Y serviría a mis invitados enchiladas potosinas, nopales y Strudel con servilletas de tela sin planchar.