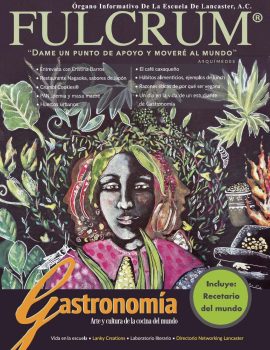Resumen:
Este artículo aborda la alimentación como un acto social y colectivo, más allá de la nutrición individual. Sostiene que para fomentar hábitos saludables duraderos en niños y adolescentes, la responsabilidad debe ser compartida entre la familia y la escuela. La autora argumenta que modificar el entorno para facilitar decisiones sanas es más efectivo que depender de la voluntad individual. Finalmente, propone acciones concretas para prevenir enfermedades y promover el bienestar físico desde la infancia, viendo la crianza de hábitos como una tarea comunitaria.

Nutrición en la escuela
Disfruto pensar en que la alimentación es un acto que tenemos en común con cualquiera de los otros millones de seres vivos que habitan el planeta. A la vez, pienso en que pocas actividades están tan entrelazadas con tantos y tan fundamentales ámbitos de la vida humana como la actividad de alimentarse. La inmensidad de formas, significados, e implicaciones que acompañan a las actividades de alimentación en los seres humanos son una cara más de la diversidad, imaginación, capacidad de disfrute, reflexión y vinculación que caracteriza a nuestra especie desde el nacimiento.
Existen funciones obvias de la alimentación, como la de mantenerse vivos. Alimentarse es necesario para construir el cuerpo —que en el caso de los niños implica crecer—, para generar energía con la cual realizar actividades y para almacenarla en previsión de futuras temporadas de carestía. Sin embargo, los humanos no sólo comemos para mantenernos vivos. Muchos comemos además para disfrutar de los sabores, o para convivir con otros comensales. Algunos preparan alimentos para otras personas como forma de ganarse la vida —a veces a costa de la salud de los consumidores—, y hay quienes organizan una comida para cerrar un negocio. Hay quienes festejan fechas o eventos importantes con una comida especial y hay ritos religiosos en los que la comida (o el ayuno, lo cual la vuelve aún más significativa) es un elemento central. La dinámica social de comunidades pequeñas se teje en las sobremesas familiares, en la cafetería de la oficina y en los desayunos escolares.
A los dioses hindúes nunca les faltan viandas y en México hasta los difuntos comen en su día. En el acto de la alimentación se materializan principios que la comunidad desea inculcar en sus miembros: hay hogares en los que ofrecer comida a cuanto visitante llega es una cuestión de honor (sin importar si el visitante es inoportuno o inapetente) y hay comunidades en las que por cuestiones morales no se consume cierto tipo de alimentos. Y todo, todo eso y más, forma parte de nuestro existir como humanos.
Dicho lo anterior, no sorprende que cuando se plantea la posibilidad de implementar acciones para regular la conducta alimentaria en un grupo de personas, se generen acalorados debates. En el acto de comer se revelan identidades comunitarias y sistemas de valores que son, como todo en los humanos, diversas. Cualquier intento de incidir en los hábitos alimentarios de un grupo, ha de dar cuenta, para ser efectivo, no sólo de las funciones nutritivas sino también del complejo entramado de funciones sociales, emocionales, económicas y políticas que la actividad de alimentarse tiene en la vida humana.
Afortunadamente, en una comunidad en la que se tienen algunos valores y principios en común, se puede llegar a acuerdos. Además, para facilitar el consenso, hay suficiente evidencia científica sobre la conveniencia de apegarse a ciertos hábitos para reducir el riesgo de padecer condiciones que causan discapacidad y disminuyen la calidad de vida.
Hábitos que propician el bienestar físico a lo largo de la vida
La gran mayoría de los humanos regulamos nuestra conducta de acuerdo a las múltiples señales del ambiente. Aprovechemos esa capacidad. Al ser la alimentación una actividad colectiva, la crianza en hábitos de alimentación ha de ser una tarea colectiva, dirigida a generar un ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo con bienestar a lo largo de la vida.
Existen varias condiciones que son motivo de discapacidad y que son prevenibles en cierta medida si se cultivan algunos hábitos de estilo de vida. Las condiciones a las que me refiero son la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, los infartos cardiacos, la disminución de la agudeza visual, los eventos vasculares cerebrales, el cáncer y la demencia. Estos problemas de salud no son raros: a manera de ejemplo, en nuestro país dos de cada nueve adultos de entre 40 y 60 años de edad tiene diabetes mellitus, que es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad en esta población (1).
Si bien estas enfermedades por lo general se manifiestan en la edad adulta, los primeros efectos y los hábitos que las propician inician en la infancia. Indicador de ello es la alarmante frecuencia de exceso de peso en nuestra ciudad donde 20% de los niños y 50% de los adolescentes lo padecen(2).
Hablo del peso corporal porque es un indicador relativamente fácil de medir en las poblaciones y porque es un fuerte predictor de enfermedades cardiovasculares; no es mi intención hacer referencia a sus connotaciones ni estéticas ni morales que, aplicadas a los individuos, pueden ser incluso dañinas.
Crear, extinguir o modificar hábitos es muy difícil. Al contrario de lo que muchas personas creen, la información y la voluntad individual por sí solas tienen poca probabilidad de éxito para generar cambios de conducta a largo plazo. Existe abundante evidencia sobre los ingredientes que aumentan la posibilidad de que una intervención sea efectiva para generar un hábito de alimentación (o cualquier hábito). Algunas de estas características son que 1) que las acciones involucren la mayor cantidad de espacios de forma consistente (i.e., casa y escuela), 2) que involucren a los contactos sociales (i.e. familia y compañeros de escuela), 3) que se aborden las barreras y los facilitadores para el cambio (barreras y facilitadores que suelen estar presentes a nivel colectivo), 4) que la conducta se refuerce por varios medios, 5) que se disminuyan la accesibilidad y los recordatorios de conductas no deseadas (i.e. disminuir la exhibición de productos dañinos) y que se aumenten los recordatorios y accesibilidad a conductas deseadas (i.e. apoyos gráficos, sonoros, etc.), 6) dedicar mayor proporción de esfuerzo a modificar el ambiente que a sólo modificar la conducta (3). A continuación, te presentamos algunos de los hábitos de estilo de vida sobre los que hay amplia evidencia de su beneficio para disminuir el impacto de las condiciones vasculares y metabólicas arriba mencionadas y para procurar el bienestar físico a lo largo de la vida.
Referencias
- Basto-Abreu et al., Salud Pública de México. 2023;65 (supl1):S163-S168
- Instituto Nacional de Salud Pública. Datos abiertos de México-INSP-Instituciones [Internet]. https://datos.gob.mx/busca/dataset/encuesta-nacional-de-salud-ynutri-ci%C3%B3n-continua-covid-19-2020-modulo-nutricion.
- Wood W. Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick. Farrar Straus & Giroux. (2019)
- Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents: summary report. Pediatrics. 2011;128 Suppl 5:S213.
- The Physical Activity Guidelines for Americans. Piercy KL, Troiano RP, Ballard RM, et al. JAMA. 2018;320(19):2020.
- Media and Young Minds. COUNCIL ON COMMUNICATIONS AND MEDIA Pediatrics. 2016;138(5)
- School-based food and nutrition education. FAO; 2020.
- Healthy Eating in Schools A guide to implementing the Nutritional Requirements for Food and Drink inSchools (Scotland) Regulations 2020.
- School food standards practical guide Home School food standards: resources for schools Department for Education Contents [Internet]. 2023.
- Mol, Annemarie. Eating Theory. Duke University Press (2021)